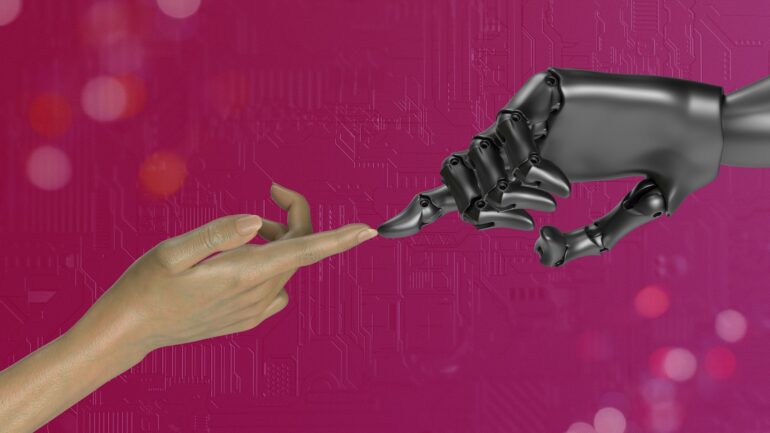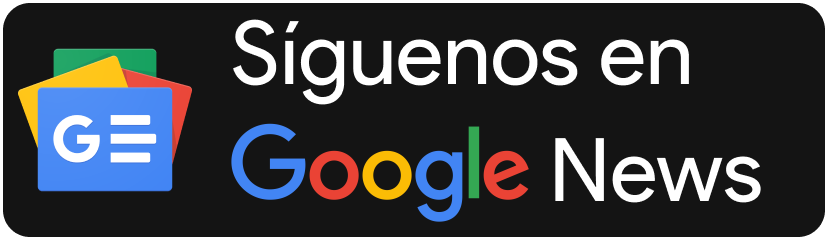¿Podría alguna vez un robot alcanzar una visión espiritual de la realidad? ¿Es siquiera capaz de emoción? Esta interrogante, que parece sacada de una discusión de ciencia ficción, se ha vuelto una cuestión debatida con seriedad en los círculos tecnológicos. Abundan los pronunciamientos sobre una inteligencia artificial a punto de penetrar el sanctasanctórum de nuestra consciencia, de leer nuestros pensamientos más íntimos. Pero ¿cuán factible es realmente que un ente computacional logre tal hazaña? Considerando la naturaleza no física de los estados mentales, a pesar de su manifestación a través de interacciones cerebrales, la probabilidad parece escasa.
Las máquinas, incluidas todas las formas de inteligencia artificial, son entidades completamente arraigadas en lo físico; su capacidad máxima consiste en alterar, no interpretar, la «maquinaria» cerebral. En efecto, buscan suplantar al ‘fantasma’ de la conciencia, sin realmente operar la ‘máquina’ del cerebro orgánico y húmedo. ¿Podemos entonces hablar de espiritualidad robótica?
Reflexionemos: ¿cómo podría un robot concebir una visión espiritual? ¿Podría sentir? Y aun si pudiera de alguna forma acceder a nuestros sentimientos, ¿no estaría acaso perdido en un laberinto de semántica y emociones?
De hecho, no sería sorprendente que interpretase narrativas como Deliverance o Fatal Attraction como meras historias de amor. Recordemos un artículo reciente del periódico Sun, donde Ellie Cambridge revelaba que la primera grabación de un cerebro moribundo mostraba que podríamos revivir nuestros mejores recuerdos en los últimos momentos. El estudio, publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, proporcionó evidencia del potencial del cerebro humano para generar actividad coordinada cerca de la muerte, incluso en condiciones clínicas reales y no experimentales.
Este diálogo entre ciencia y filosofía no es nuevo. El filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz argumentaba que la percepción y todo lo que de ella depende son inexplicables por causas mecánicas, es decir, por figuras y movimientos. Si pudiéramos suponer una máquina con capacidad de pensar y percibir, al adentrarnos en ella solo encontraríamos piezas en movimiento, nunca algo que pudiera fundamentar la percepción. Esta búsqueda, decía Leibniz, debe orientarse hacia la sustancia simple, no hacia lo compuesto o maquinal.
Desde la antigua Grecia hasta Descartes y Locke, el dilema de la mente-cuerpo ha persistido, transformándose en uno de los grandes misterios de la filosofía. Aunque la inteligencia artificial ha avanzado en la resolución de problemas prácticos y complejos, la reproducción del comportamiento humano consciente sigue siendo una meta distante. A pesar de las afirmaciones optimistas de algunos científicos, la creación de una IA con conciencia plena sigue siendo una fantasía.
El cerebro, ese órgano húmedo y gris, no alberga estados mentales como el amor o el odio, ni tampoco actitudes proposicionales como el miedo o el deseo. La mente, en su complejidad y misterio, parece operar más allá del ámbito físico, en una dimensión que el materialismo científico aún no logra explicar completamente. La efectividad de los placebos, la emergencia de la moral, la lógica y la verdad a partir de un proceso material sugieren que hay algo fundamentalmente erróneo en la visión materialista de la conciencia.
No deberíamos, entonces, confiar ciegamente en una máquina compuesta de meras sustancias químicas o programas informáticos que operan en el vacío de la interpretación filosófica. La idea de un androide leyendo pensamientos en un funeral, reduciendo la muerte a una mera reorganización de átomos, subraya la brecha insuperable entre la experiencia humana y la comprensión artificial.
Por tanto, aunque la tecnología avanza y la frontera entre lo posible e imposible se desdibuja, la esencia de la mente y la conciencia sigue siendo un dominio exclusivamente humano. Quizás, al final, los únicos capaces de leer nuestros pensamientos seamos nosotros mismos… y quizá, algo más grande que nosotros.